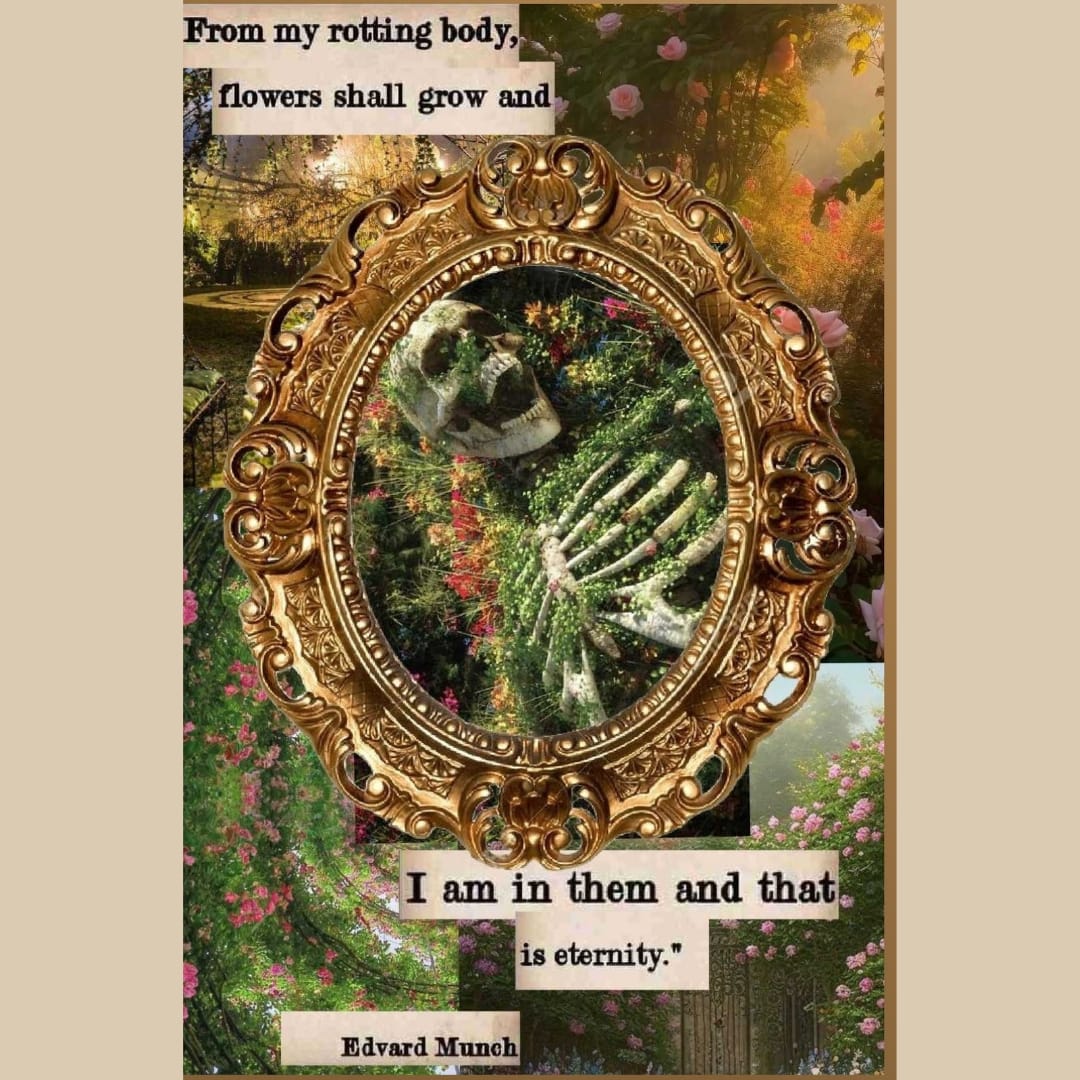Para mi madre, el fin de la vida es la muerte. Mientras mi abuelo, sabiéndose más cerca, se ríe y le dice “si supieras que ahí es donde comienza el viaje”. Para Babalú, mi gato, el fin no se mide en tiempo sino en espacio, entonces se empecina en marcar muy bien los confines ilusorios de su propiedad, cosa que Runa, mi otra gata, en su ánimo casi científico por probar que tales cosas no existen, los atraviesa sin más. Para el sacerdote de la iglesia del barrio, el fin implica caballos y un gran espectáculo pirotécnico. No sabe cuándo, pero sabe que está cerca (pocas veces le creo, pero en esto espero que tenga razón).
Para la que fue mi maestra de español en la primaria, su definición de final viene acompañada de pausas gramaticales y puntos, sin más palabras que se agreguen después. También recuerdo que, en la universidad, la enseñanza más repetida era que todas las historias tienen un principio, un nudo y un final, cada quién verá dónde pone cada cosa, pero son ingredientes que no pueden faltar en la receta literaria. En este momento comprendo lo difícil que se me hace hablar de finales cuando mi signo de puntuación favorita son los puntos suspensivos y que mi vida ha estado cargada de una sucesión de nudos sin saber exactamente cuál es el desenlace.
Solo diré que conozco mejor las elipsis que unen las historias, que pienso que para irnos no necesitamos trenes, ni despedidas, para mí el fin siempre llega cuando los párrafos se hacen más cortos porque las palabras comienzan a carecer de sentido, como es este caso…